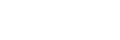Para aprender hay que ir a los límites
Para aprender hay que ir a los límites

- 17 agosto, 2023
- Comentarios 0
- Publicado por: Claudio Drapkin
Le debo muchas cosas a Sergio Krupatini. Y una de las que más valoro es que me abriera la puerta al pensamiento sistémico cuando puso en mis manos “La Quinta Disciplina” de Peter Senge. Su lectura rompió muchos de los esquemas que había introyectado en las aulas de una escuela de negocios y muchos de los que había visto poner en práctica en mis primeros años trabajando como profesional en una multinacional.
No sólo la linealidad de la causa y sus efectos inmediatos se desvanecía, además la barrera entre lo “racional” y lo “emocional” caía a trocitos y me empezaba a dar de bruces contra los vericuetos de la complejidad y la dureza de sus designios. Sólo entonces empecé a comprender el significado de lo que Sábato, el científico converso, quería decir con su cita: “uno se embarca hacia tierras lejanas, indaga la naturaleza, ansía el conocimiento de los hombres, inventa seres de ficción, busca a Dios. Después comprende que el fantasma que se perseguía era Uno-Mismo.”
Y fue en ese libro que Sergio puso en mis manos que Senge manifestaba que el aprendizaje acontecía de tres maneras.
En la primera de ellas el aprendizaje emerge por “impregnación”. Aprendemos hincando los codos en un rincón de una biblioteca o hundidos en el sofá de nuestra casa mientras devoramos libros, artículos y textos escritos por aquellos que dicen que saben. Es el conocimiento de otros. De otros que se han esforzado en digerirlo, ordenarlo, destilarlo y, en el mejor de los casos, expresarlo con seducción y calidad literaria. Nuestro esfuerzo en este caso está en dejarnos impactar por las ideas fuerza resumidas, por las frases pensadas con ahínco y por la intención divulgadora de quienes las escriben. Pero, en cualquier caso, es su conocimiento, no el nuestro. Sólo lo será cuando seamos nosotros mismos capaces de digerirlo, ordenarlo, destilarlo y, en el mejor de los casos, recordarlo para poder llevarlo a la práctica ya que no será conocimiento si no hay acción derivada de él. Hay esfuerzo, pero es superficial.
En la segunda, el aprendizaje deviene por “urgencia”. Nos vemos obligados a él porque, de pronto, de manera inesperada, nos cambian las reglas. El contexto nos inquiere de manera abrupta tirándonos a la piscina. O nadamos o nos ahogamos. Quizás de pronto perdemos nuestro principal cliente y nos vemos obligados a buscar otros. Descubrimos la sordera que nos ha adormecido en la comodidad de la facturación constante y que no nos ha dejado escuchar los matices de los cambios en las necesidades de aquellos a los que entregamos valor. O quizás perdemos nuestro trabajo y, de pronto, nos damos cuenta de que hemos de reconstruir redes relacionales descuidadas. Nos vemos obligados a resucitar contactos de mails que en su momento no tuvimos la delicadeza de responder o de llamadas que no quisimos contestar. O quizás perdemos la seguridad vital cuando un virus se expande por el mundo a velocidad de vértigo poniendo en peligro nuestras vidas y, de pronto, nos damos cuenta de que hemos de cooperar todos juntos para, en cada acción individual, cuidar de los demás y así cuidamos a nosotros mismos. El aprendizaje por urgencia habitualmente es la respuesta a una pérdida. El problema es que tendemos a desaprender lo aprendido cuando aquello que perdimos es recuperado. A modo de goma elástica, si no fijamos los nuevos esquemas, las fuerzas de las inercias nos devolverán al punto de partida previo al aprendizaje. Hay aprendizaje, pero sometido al rigor y la exigencia de la constancia.
Y la tercera forma de aprendizaje florece por “experimentación”. Es el resultado de poder comprobar que nuestras acciones generan nuevos impactos, se expanden nuestras posibilidades y en donde el retorno de lo hecho siempre genera ganancias. O la satisfacción de un resultado positivo o el beneficio de aprender de los errores. La acción, y solo la acción, es la fuente del aprender experimentando.
Pero no cualquier acción, sino aquella que nos lleva a los límites. A nuestros máximos. A ese lugar en el que, al ponernos en tensión sostenida, lo conocido y seguro se desvanece y aparecen nuevas posibilidades en el paisaje. Y no sólo pensemos en la aparición de la innovación, que también, sino que en la ampliación de nuestro campo de posibilidades y de entrega de valor. De nuestras propias capacidades, de nuestras inteligencias, de nuestras miradas, de la finezza de nuestra escucha, de la sutileza de nuestra intuición. Quizás no aprendemos nada nuevo, pero si conseguimos una mejor versión de nosotros mismos.
Pero acceder a esta nueva versión tiene costes. Conlleva tiempo, paciencia y compromiso. Y nos duele cuando al avanzar se trizan alguno de nuestros mapas mentales y nuestras emociones no nos acompañan. Y nos cansamos cuando probamos a estrujar nuestras ideas para generar nuevas y no resulta más que una desabrida amalgama de cosas conocidas.
Sin embargo, existen fórmulas de aprender experimentando que nos lo facilitan a menor costo. Dejadme que os proponga dos de ellas.
Una es el juego. La simulación. Y así lo hemos podido comprobar desde hace más de 15 años con nuestro serious business game ANTICIPA por el que han pasado más de 4.500 directivos de organizaciones de diferentes ámbitos y en varias escuelas de negocio. Hemos podido visualizar una y otra vez que crear contextos en el que el proceso de probar, evaluar, re-pensar, y volver a probar tenga lugar de manera protegida es un espacio privilegiado para aprender. Ir al límite, romper barreras para a ampliar posibilidades probando decisiones y acciones nuevas y diferentes, sólo tiene lugar cuando nuestra vulnerabilidad está a salvo. Es entonces cuando una huella emocional deja su rastro imborrable en nosotros. Vemos, oímos y sentimos algo nuevo. Y nuestro cuerpo lo sella en su recuerdo. Lo incorporamos, listo para poder ser utilizado. Y un espacio de simulación es un espacio protegido para todo ello.
Y la otra fórmula es la narrativa. Los relatos. Como decía Wagensberg, cuando somos capaces de imbuirnos en un “gozo” intelectual. En un gozo que, también, ocurre en los límites.
Aunque en este caso la acción de aprender ocurre en el plano intelectual podemos utilizar la metáfora de lo corporal. Si fuéramos en bicicleta sería algo así como entrenarnos al 95% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Un entrenamiento en el que los músculos aumentan su consumo energético y que piden de nosotros ir más allá de lo normal. Un entrenamiento en el que forzamos nuestros marcos mentales, en el que nos exigimos ver más allá de lo obvio, en el que somos capaces de sostenernos en la confusión, en el que nos exigimos conectar lo que el texto nos muestra inconexo, en el que asumimos el dolor de soltar lo que ya no sirve para darle espacio a lo nuevo.
No es un aprendizaje por impregnación de lo escrito, si no por la confrontación que lo escrito hace sobre nuestros límites intelectuales.
No es un aprendizaje por urgencia, ya que no es fruto de la respuesta a una pérdida, sino que es el resultado de una entrenada y cansada ascensión a la cima de la intuición.
Y en este arte la tradición sufí rompe moldes. De hecho, como tradición, lo ha practicado desde el inicio de la humanidad a través de diferentes textos y fuentes entre los que destacan los cuentos del Mulá Nasrudin. Aunque muchos países se apropian de la procedencia del Mulá a sus territorios e incluso algunos, como Turquía, señalan que en ellos está la tumba en la que yacen sus restos y celebran un festival por su nacimiento, el Mulà no es más que un personaje de ficción. Un personaje que los derviches usan en sus enseñanzas para ilustrar las ridículas características de la mente humana.
Y aquí dejo, para finalizar, uno de sus cuentos como inspiración. Y, cómo no, como acicate para el inicio de la práctica de la acción intelectual cuyo beneficio, espero, sea gozo y aprendizaje…tras el compromiso del entrenamiento intelectual en los límites.
“Caminando un atardecer por una carretera desierta, el Mulá vio a un grupo de jinetes que avanzaban hacia él.
Su imaginación comenzó a trabajar: se vio prisionero y vendido como esclavo o reclutado en el ejército.
Nasrudín echó a correr, escaló rápidamente el muro de un cementerio y se acostó en una tumba abierta.
Intrigados por el extraño comportamiento, los hombres, que eran viajeros honestos, lo siguieron.
Lo encontraron tendido, tenso y temblando.
- ¿Qué está haciendo en esa tumba? Lo vimos alejarse corriendo. ¿Podemos ayudarlo?
- El solo hecho de que ustedes puedan hacer una pregunta no indica que exista una respuesta simple para ella- dijo el Mulá, quien se dio cuenta entonces de lo que había sucedido-. Todo depende de cómo ustedes lo vean. Sin embargo, si quieren saberlo, les diré: yo estoy aquí a causa de ustedes y ustedes están aquí a causa de mí».