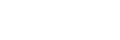Miedo y Vulnerabilidad

- 29 marzo, 2016
- Comentarios 0
- Publicado por: Claudio Drapkin
Hace días que he tomado una decisión. Y ha llegado el momento de asumirla y de comunicarla a quienes se verán afectados por ella. Un lento y largo proceso me ha traído hasta este punto, demorándome en largas discusiones, análisis y postergaciones.
Desde la lógica, la decisión era “de cajón”. La hoja de cálculo así lo mostraba. Los amigos, desde el cariño, pero con la cabeza fría que da la distancia respecto al asunto, casi me obligan a dar el paso definitivo. Y la familia, desde el amor, pero con el congojo de la prevención, me hacía escudriñar una y otra vez los riesgos de la decisión.
Una fuerza profunda estaba haciendo su trabajo a conciencia: el miedo.
Una fuerza que me ha hecho explorar una y otra vez, pesadamente, las consecuencias futuras de la decisión haciéndome sentir el peso de la responsabilidad y la mirada escrutadora de los afectados. Me ha hecho sentir vulnerable ante la incertidumbre.
Hace años tuve la ocasión de formarme con Humberto Maturana y de él escuché una certera descripción de esta potente fuerza subterránea: “Es la suposición de que algo pueda ocurrir y que, en el caso de que ocurra, crees que no estarás preparado para resolverlo”.
Es una doble fantasía sobre el futuro. La fantasía de que suceda algo concreto, que aún no ha ocurrido y que es fruto de nuestra imaginación. Y la fantasía de que no dispondremos de los recursos personales apropiados para resolverla adecuadamente.
Parece un absurdo mirado desde la razón, pero es precisamente eso lo que le da trascendencia. El miedo discurre por canales invisibles sobre los que se sustentan los caminos de la razón y el intelecto.
Porque el miedo es una emoción básica que se vive en el cuerpo, que se siente y que se respira.
Es información “íntima”, un aviso respecto a que algo está pasando en un momento determinado; un toque de atención que nos sitúa, de golpe, en el presente, en lo que vivimos y sentimos ahora, en un instante concreto.
Su función adaptativa es protegernos. Cumple con la importantísima función reguladora de la conservación. Está para cuidarnos. Nos permite tomar conciencia de que podemos hacer algo capaz de producir daño, o de que podemos recibir daño, en alguna de las siguientes variantes[1]:
a) el temor a dañar a otro por un impulso propio muy fuerte
b) el temor a recibir daño desde fuera.
c) el miedo a perder algo que poseemos (en el plano material, pero, sobre todo, afectivo, de imagen, poder…)
d) el miedo a no conseguir algo que deseamos poseer o sentimos que va a nutrirnos de alguna forma
e) el miedo al error, a equivocarnos…
Cuando sentimos miedo nuestro cuerpo se contrae, se recoge, se repliega porque se produce un aviso de peligro, de amenaza. El miedo es una verdadera retención del impulso.
Gestionar adecuadamente el miedo es permitir darnos cuenta de lo que estamos sintiendo y pensando ante una situación determinada y ante lo que pensamos que puede llegar a suceder.
Si no somos capaces de hacerlo, el miedo nos paraliza, nos inmoviliza, ofusca nuestros sentidos y nuestro intelecto, nos hace ver fantasmas e irrealidades ahí donde no hay. Y puede convertirse en una de las emociones más inmovilizadoras del ser humano.
Pero su aspecto positivo es innegable. Es una emoción cargada de energía que intensifica los sentidos y la atención y nos alerta de problemas o peligros potenciales. Nos proporciona energía para responder con rapidez en caso necesario.
Llegar a reconocer que tenemos miedo y saber a qué tenemos miedo nos permite relacionarnos con lo temido, con lo desconocido, a establecer un diálogo constructor de posibilidades con lo que ha de venir. Es reconocer la presencia y acción sobre nuestro pensamiento de cuatro creencias[2] en las que se enraízan los pensamientos “neuróticos” del miedo y que amplían la definición que hemos dado de Maturana. Y si hablamos de “neuróticos” es porque son cuatro actitudes psicológicas erróneas que son las causantes de la mayoría de los miedos humanos y, al mismo tiempo, constituyen verdaderas trampas que impiden al hombre una experiencia normal con la realidad.
- La Anticipación Imaginaria, que implica una tendencia a no vivir en el presente, si no en una proyección fantasiosa del futuro en la que se abre el espacio a la ocurrencia de riesgos y aparición de amenazas.
- La Contaminación del presente con el pasado, que implica una exageración emocional de la memoria que lleva a suponer que volverá a ocurrir algo ya ocurrido y que nos aparta de la experimentación del aquí y el ahora real.
- La Resistencia al sufrimiento que implica resistirnos y rechazar el dolor inevitable de toda existencia y que nos conduce a una actitud pusilánime ante la adversidad. De esta forma no aceptamos la vida con toda su amplitud y paradójicamente alimentamos la desdicha que pretendemos evitar.
- El Deseo y la ambición, que nos impulsan a la consecución de aquello que aspiramos a tener y, al mismo tiempo, al hacerlo nos tensionamos entrando en un bucle de angustia en el que creemos que “quizás” no conseguiremos lo que ambicionamos. El deseo se convierte en la otra cara del miedo ya que parece obvio que quien menos desea menos miedo puede tener a perder.
En el fondo el miedo nos muestra nuestra enorme fragilidad. Nos enfrenta a la pérdida. Nos enfrenta al no tener, al perder, a la vergüenza, al dejar de ser, de existir para alguien o para nosotros mismos. Nos enfrenta a la pérdida de la mirada y del reconocimiento del otro. Nos enfrenta a la vulnerabilidad.
Pero es precisamente cuando asumimos nuestra vulnerabilidad, nuestra finitud y, en definitiva, nuestra insignificancia ante la vida cuando podemos conectar con un renovado poder para la acción. Asumimos con coraje que somos imperfectos, nos tratamos con compasión y es ahí cuando nos volvemos auténticos.
…….y es por eso, que una vez que ya he tomado la decisión, es desde la vulnerabilidad que me doy el derecho a equivocarme y desde ahí me miraré al espejo, miraré a las personas a las que he de comunicar lo que he decidido y diré: Sí, ya está hecho!
Y seguiremos adelante.
_________________________________________________
[1] “Las Cuatro emociones básicas”. M.Antoni y J. Zentner. Ed Herder.
[2] “El Temor y la felicidad”. Sergio Peña y Lillo. Ed. Universitaria